
La mañana en la que fui declarado culpable y acusado a cuatro años de pena por atropellar a un transeúnte circulando en estado de ebriedad, estaba sentado en uno de los bancos de madera de teka de la audiencia. Tenía los labios oprimidos, la expresión torcida, y mis ojos azules abiertos de par en par, apenas parpadeaban mientras permanecían inmóviles sobre el rostro de la juez. Aunque, hubiera bastado con que uno solo de aquellos distinguidos magistrados se incorporaran y me dedicara unos instantes de atención, para precisar que yo en realidad no escuchaba. Era cierto, ni siquiera estaba presente. Me había ausentado. Para ser exactos lo que se había interrumpido era mi cerebro.
Era curioso, pensé. Podía ver a Cristina como si la tuviera delante de mí.
¿Era hermosa? Más que eso. Veía su semblante de sonrisa desenvuelta resaltar sobre su cérea piel de impetuosa andaluza, su nariz fina y perfilada, su cabello oscuro con tonalidades rojizas, y aquellos ojos almibarados capaces de dosificar por igual odio y pasión; y que ciertas veces, reflejaban un inexplicable destello de temor. Por ello, no era aconsejable adentrarse en sus canales sin correr la posibilidad de perderse en un laberinto de dudosa oscuridad y peligro.
Recordaba el día anterior a que todo sucediera, de eso hacían casi cuatro años, aunque la distancia y el paso del tiempo apenas habían hecho mella en mi ánfora de vidrio, donde todo continuaba conservándose igual de hermoso y sublime. Ese día hicimos nuestro tercer aniversario como pareja. Dejé atrás mi trabajo. Era una firma de contabilidad donde todo funcionaba en base a sumar y restar, y en la que yo tan sólo era un número con un sueldo que fluctuaba al impreciso ritmo de la bolsa.
Iba a recogerla a su casa. En la carretera, como torrentes de agua translúcida, los destellos tibios del sol iluminaban mi semblante transpirado, en el cual se dibujaba una indecible sonrisa de satisfacción. A mi lado, dentro de un paquete verde, unos preciosos jeans, un juego de pulseras de bronce y en mi bolsillo, en una cajita negra aterciopelada, mi sueño: El anillo de compromiso.
Vino a mí apresurada, con su adorable andar patizambo, jadeaba de ansiedad y regocijo. Nos dirigimos al parque, caminamos poco y en seguida nos acomodamos en un banco. Le entregué la bolsa con los regalos. Comenzó a estudiarlos con detenimiento; los jeans le encantaron. No pudo resistirse; carcajeando se ocultó bajo unos aligustres y se cambió. Le quedaban perfectos. Me sabía sus medidas al dedillo. Nos besábamos, pensaba en hacerle entrega del anillo, cuando una nube comenzó a cubrir el sol lentamente y en instantes, la tímida llovizna se transformó en rabiosa tormenta. Cubriéndonos con la bolsa y los viejos pantalones, abrazados, sin cesar de reír, escapamos al coche. Y cuando estuvimos dentro, empapados, permanecimos en silencio. El atardecer se diluía y ella, ella era un sombra dulce de ojos brillantes. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Sostuve siempre que se trataba de una diosa naciente que acudió para salvarme cuando estaba perdido en situación de luz roja en la ciudad. Y estaba allí, conmigo. Sus senos oscuros, de pezones rojizos, suaves como aglutinante; sus labios blandos encarnados y carnosos. Sus manos, ágiles almohadilladas de felino; su cabello suave y resistente. “Mírame, rózame, deséame. Unamos vidas y desamparos.”
Perdí la confianza en existir cuando mi mejor amigo murió en un terrible accidente. Ella me enseñó como respirar de nuevo en la putrefacción de la ciénaga. En cambio ahora mi exterior seguía inmóvil, en apariencia establecido, fijado en el banco de la fría sala de audiencias, mientras mi interior se agitaba y casi gemía, en tanto contemplaba evolucionar aquel perfil sugestivo, cuyos rasgos de espectro felino se despojaban de los jeans que le compré para permitir unirme a ella. Sus piernas largas, pulidas, extremas, nuestros agitados vahídos. El auto se convirtió en un generador de calor apasionado donde rompimos a sudar hasta finalizar...
A continuación fuimos al cine. Se proyectaba una película, no recuerdo su título, pero sí a su actor principal: Hugh Grant, el inglés de la eterna sonrisa.
Se abrazó a mí durante la proyección y no cesó de reír los absurdos gags humorísticos.
Luego cenamos en un restaurante del centro. El ambiente estaba cargado y tampoco me decidí a entregarle el anillo. Sobre las dos de la madrugada la acompañé hasta el portal de su casa.
Vivía en un barrio sombrío de Villaverde, la calle era angosta y estaba mal alumbrada. Pero eso ya no duraría mucho más, me dije. Aparqué unos números más abajo, me disponía a entregarle el regalo pero antes me sorprendió con la noticia. Me dijo:
“Mañana me voy.”
Recuerdo que en principio lo tomé a broma y me reí. Incluso le contesté algo así como “Claro. Te irás a vivir a un barrio más chulo.” Pero ella se puso grave y señaló. “No. Me voy a vivir con una prima a Ontario, Canadá.”
Lo confieso, tras escuchar aquella frase, me quedé sin palabras; o quienes giraban en mi mente como peonzas eran precisamente las palabras. No era capaz de explicármelo. De pronto, enfáticamente, se abrazó a mí y me dijo:
“Lo sé. Gracias por regalarme estos tres bonitos años.”
¿Y qué sabría ella sobre lo que yo sentía?, me pregunté.
La miré sin voz. Aunque lo hubiera querido, en aquel momento, mi garganta era incapaz de emitir el más leve murmullo de lamento o de queja. Ella prosiguió.
“Todo se acaba en algún momento. Es mejor así.”
Suspiro y añadió.
“Nuestras vidas deben continuar. Tú por tu camino y yo por el mío...”
Recuerdo que llegué a balbucear un tímido: “Y qué hay de... nosotros.”
Cuando formuló su respuesta, mi corazón reventó mil veces como una vajilla defectuosa, y aún hoy sigue haciéndolo:
“¿Lo nuestro? No tiene sentido.”
Sonrió levemente y agregó.
“En realidad jamás lo tuvo. Sólo era pura diversión.”
Como dicen los franceses, estaba “touche*”. Ella me abrazó – ¿una vez más?– No lo sé. Salió del automóvil, y antes de irse definitivamente se acercó a la ventanilla. Mi mente, nublada, estaba sobrecargada de imágenes yuxtapuestas, como un film calcinado. Imaginé que en ese instante me iba a besar, que rectificaría lo dicho anteriormente con la encantadora sonrisa con la cual me había subyugado desde un primer instante. En cambio, de su boca salió:
“Ah, y no llames, ni me sigas. Sería un error por tu parte. Espero que hayas comprendido la situación.”
Al cabo de un rato comprendí la situación: ¡Estaba roto! Entonces hice lo que jamás hubiera imaginado. Yo, una persona en apariencia flemática, e incluso sosegada... La llamé. Tomé el teléfono con ansiedad, las manos me temblaban de desesperación al marcar, y le conté la verdad. Bueno, por primera vez, le relaté una versión a mi gusto. Le dije que tenía un anillo de brillantes para ella por su cumpleaños, y que, debido a la sorpresa, había olvidado entregárselo. Pero que quería dedicarle ese último detalle. Y en el fondo, lo único que deseaba con desesperación, era poder verla otra vez. Sólo una vez más... ¿La última? No, mi mente se oponía con nerviosismo a que fuese la última.
Es difícil precisar lo que puede pasar por el juicio de un ser despechado; tal vez pierda el rumbo y el dominio de la situación. Sí, a veces no sabemos quién o qué clase de ser se esconde en nuestro interior hasta que abordamos momentos de semejante magnitud. Aunque tampoco haya mucho que hacer. Sucede como un relámpago que nos deslumbra y en el cual no hay cabida para reaccionar; y, sin embargo, hemos de justificar cuales son nuestros verdaderos sentimientos, y rápido. ¿Cual era mi disposición hacia ella? Es fácil de resumir. El más profundo intenso e incognoscible amor, de pronto, se había revertido en su más feroz antónimo: odio...
Me detuve frente a la puerta. No tardó en salir del portal a trotecitos con su adorable andar patizambo. Pensé en insultarla, rebajarla, en largarle las insolencias más graves y duras que guardo en mi memoria. Incluso deduje que se merecía un par de guantazos. Pero cuando la vi desenvolverse con aquel estilo, aquella fisonomía de arquetipo delicado, oí su voz vibrar como el trino de un jilguero, contemplé una vez más su reducida cintura oscilarse como la de un histrión, sus manos deslizarse con la suavidad de un felino sobre la ventanilla del coche, a escasos centímetros de las mías, no fui capaz de hacer nada. Excepto respirar sofocado y tratar de retener el momento para procurar que discurriera con la mayor apatía posible.
Y así es como lo recuerdo: A cámara lenta. Pausada, aunque digamos, de baja definición.
Le robé un beso. Un último beso. Y, de repente, no me resultó un ápice semejante a los demás. A aquellos besos divinos, dignos de seres inmortales. Lo supuse, las cosas habían cambiado. En realidad era como si la inmensidad del universo hubiera dado un vuelco de noventa grados sobre noventa. Entonces lo supe. Al percibir revolverse inquieta su maldita lengua de víbora en mi paladar. Aquel era un beso de codicia. Y descubrí más cosas. Ocurrió como si de pronto, y en breves instantes, me retiraran una venda de los ojos, tapones de los oídos, algodones de las fosas nasales. Y todo el estrépito, mal olor, suciedad, asco, y fealdad grosera y oculta hasta entonces, penetraran de súbito en mi interior. El sueño se convirtió en pesadilla. Le entregué el anillo, pisé a fondo el acelerador, y ya no dejé de hacerlo durante toda la noche; cayendo cada vez más y más bajo. Descendiendo a los avernos de una ciudad que desconocía. Sé que hice de todo, y no creo que haya nada de lo que tenga que enorgullecerme aquella noche; con todo, apenas recuerdo... Hasta que toqué fondo y me arrastré como un reptil mutante.
No supe muy bien cómo ocurrió. La cuestión es que de madrugada, bebido como un tonel, con la maldad ardiendo igual que un tizón en mi interior, estaba allí de nuevo. Aguardaba a que ella saliera. Y naturalmente lo hizo. Comenzó a cruzar la avenida rebosante de equipaje. Entré en escena, y la arrollé.
El resto es chapuza ¿pura casualidad? o se lo debo a ella. Por fortuna los inspectores de la policía no saben ni descubrirán jamás nuestra relación. De tal forma nunca seré acusado de alevosía y premeditación y en cuatro años, o tal vez menos, estaré en la calle. Ella misma se cuidó de ocultarlo. Ni siquiera figuraba mi número en su móvil. ¡Ni una palabra, escrito o mero recuerdo sobre mí entre sus pertenencias! Cristina y su solitaria forma de afrontar la existencia. Alejada de su familia a la cual abandonó en su pueblo de Andalucía y borró de sus recuerdos. Mantuvo siempre que lo nuestro era y debería ser algo, secreto. Lo cual convertía nuestra conexión en distinta y maravillosa, afirmaba. Mientras que yo, como un ingenuo, absorbía sus conceptos y la seguía en todos sus… ¿juegos? Porque ahora lo sé. Su proceder se basaba en travesuras. En vivir a costa del otro. Era un maldito juego en el que, ese mismo amanecer descubrí, ebrio, pero conscientemente perverso, tampoco existían los límites...
José Fernández del Vallado. Josef. 2007.









































.png)















































































































































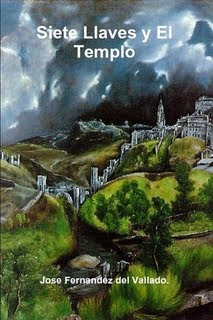



4 libros abiertos:
Publicar un comentario