El Voluntario.

Ocurrió después de partir de voluntario en misión militar a aquella tierra desconocida y extranjera. Se llamaba Herminio y se fue muy joven.
Cuando volvió cinco años después ya no era el mismo, parecía tullido y fatigado. Y aunque en físico se hallara presente, lo cierto es que en su interior estaba ausente. Existía un impulso, un instinto u origen desconocido que lo inducía a observar con añoranza o acaso abatimiento, hacia el este. Y así era. Había algo…Ya no era como antes, alegre, extrovertido e incluso, vehemente. Ahora casi no hablaba, demandaba mediante monosílabos, y jamás comentaba nada acerca de su experiencia pasada. Pero si uno escrutaba su semblante sin que él se apercibiera, podía revelar miedo, dudas y acaso… ¿desasosiego?
Nadie, ni sus mejores amigos se explicaban por qué tuvo que ser allí. Por qué despreció la tierra, la gente que lo crió y vio nacer, y huyó a buscar cobijo tras aquel manto de dolor.A veces, durante las fiestas y celebraciones más animadas, cuando la gente se embriagaba y bailoteaba feliz, tomaba un trago de aguardiente. Entonces parecía confortarse y le sobrevenía un arrebato de energía. Sin embargo, no pasaba un rato sin que turbado, se derrumbara y comenzase a llorar. Le preguntaban cuál era el mal que lo apesadumbraba y haciendo aspavientos, apartaba a todos de su lado, y se retiraba al humilde resguardo de ladrillos rojos que él mismo se había construido.
Herminio era herrero. Se formó al volver de esa guerra, o regresó con el oficio ya aprendido.Trabajaba de sol a sol, siempre en soledad, en un fogón oscuro y sofocante. A veces era posible oírlo entonar baladas extrañas en un idioma desconocido, el que hablaban allá, en aquel país ignorado. Algunas tardes acompañaba a los chicos en el parque y jugueteaba con ellos a la pelota. Y cuando libraba, era posible hallarlo mirando hacia el este, en lo alto del “Mirador de la Estaca.”
Transcurridas un par de décadas, una gélida mañana de diciembre, Herminio apareció ebrio en el centro de la plaza. Lo curioso resultó ser que no estaba solo. Iba acompañado. Una chica joven de porte fino, cabellos rubios y sedosos, con la apariencia de una niña, estaba tras él. Lo terrible y extraño de la situación es que ella le apuntaba con su pistola reglamentaria. Lo recuerdo con claridad, era el mismo arma que siempre nos había enseñado con orgullo, ya jamás lo olvidaré. Por aquel entonces era Navidad; una formidable nevada acababa de caer y todo el espacio estaba cubierto por un manto blanco intenso y silencioso.Sin dejar de apuntarlo a la cabeza, en un tono enérgico que resonó claro y seco sobre la insonorizada suavidad algodonosa de la nieve, pronunciando el español con el acento de aquel idioma extraño, la mujer le conminó a que confesara. Tras insistirle un par de veces, acobardado ante el arma, Herminio comenzó a murmurar lo siguiente.
- Ciudadanos… Esta… mujer se llama Mirna… Y es… Dice ser… mi hija…
Se volvió a mirarla suplicante. Pero ella, en tanto aferraba el arma con ambas manos, permanecía inalterable. Le indicó algo más. El negó con la cabeza. Sonó una detonación y la sangre de Herminio salpicó la blancura de la nieve. Lo había herido en un brazo.
Un vecino hizo por salir, pero ella apuntó y realizó un disparó al aire. Tras lo cual, aterrado, el valeroso aventurero perdió los bríos y volvió a recluirse en su hogar.Herminio, balbuceó y siguió.
- Allí… en… Mrska, nos comportamos mal. Violamos… asesinamos… torturamos… Y yo… yo fui de aquellos…
Ella, apuntándolo en la sien, subrayó.
- Vamos… Repite…. ¡Todos puedan saber que monstruo eres tú!
El cuerpo de Herminio se estremecía. Mientras de forma inconsciente, se sujetaba el brazo herido y trataba de aliviarse el dolor. Prosiguió cada vez más alto, como si al hablar una inquina interior naciera y se ampliara in crescendo.
- Sí… Lo hice. ¡Debí haber muerto hace tiempo…! Fui un maldito cobarde… y colaboré…
Ella sonrió entre dientes, y con absoluta frialdad, añadió.
- Sigue… Sigue más ahora…
El dudó. Ella lo empujó por la espalda con el revolver y le escupió con irreverencia.
- Mirna… es… hija de la mujer del alcalde del pueblo de Mrska… El caso es que yo… Yo… me enamoré de aquella mujer… ¡Deseaba a la esposa de…!
Y ella, cada vez con mayor arrebato, dijo.
- ¿Y qué…? A ver ¡qué más…!
- Y lo hice... Ejecuté a su marido y la rapté. Y puesto que jamás logré ganármela… Sino que sólo obtuve su odio y desprecio, durante tres años la mantuve como esclava y la disfruté cuanto quise… Sí… Llegué a ser un cabrón importante… Ejecutaba sin razón a quienes me ponían delante. Yo… me convertí en verdugo ejecutor…
Al tercer año, ella quedó embarazada. Y tuvo a esta bellísima chica...
Ella se rió burlonamente. Él continuó sin afectarse.
- Pero para entonces… todo estaba perdido y yo recelaba de todos… Y por desgracia… Lo sé… ¡Jamás podré aceptar que tú eres mía…!
Una turbia sonrisa resquebrajó el silencio de la plaza del pueblo y aquel ambiente blanco, inmaculado, pareció enrarecerse de forma insoportable. De improviso, una niebla espesa, cerrada, comenzó a envolver el lugar. Y en medio de todo, surgiendo de aquella especie de limbo blanco y ardiente, la desquiciada y horrible risa de Herminio se carcajeaba de la situación. ¿Pero de qué situación? ¿De su desahuciada circunstancia de hombre sin crédito y criminal de guerra? ¿O de la profunda e irreparable brecha de dolor que había creado en la existencia de quien parecía ser hija del mismo… diablo?
Ella lo miró con ojos rojos, dilatados, anegados. ¡Lloraba! Y lo hacía sin emitir un solo gemido. Tal como había aprendido a obrar a través de años de una vida plagada de desvelos, sufrimientos, vejaciones…
Herminio, sumido en una insensata embriaguez, aspiró aire, retorció la cabeza con saña y mientras esbozaba una sonrisa macabra, dijo a voz en grito.
- Por eso tuve que hacerlo.... Maté a tu madre. Por eso… ¡Porque se comportaba como una vulgar ramera sin clase!
Dos detonaciones hendieron el aire como estallidos de ira. Herminio cayó ensangrentado en el centro de la plaza. En cuanto a Mirna, como si fuera una sombra o un alma sin vida, tal como vino, desapareció de la escena para siempre.
Cabe hacerse una pregunta. ¿La chica salió igual al padre… mejor, peor? No, sin duda mejor… Más perfecta si cabe. Ya que no lo mató…
Herminio, tras recibir dos precisos balazos en las piernas, quedó inválido de por vida.
Hoy en día sigue sin hablar. Pero ya es igual, su castigo ha resultado ser peor que la muerte. Se encuentra recluido en un centro donde nadie le dirige una palabra, y su soledad es ya para siempre, absoluta y demencial…
José Fernández del Vallado. Josef. 2007







































.png)















































































































































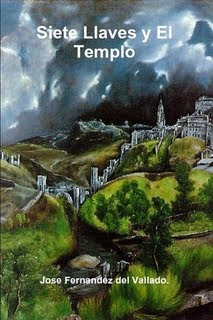



0 libros abiertos:
Publicar un comentario